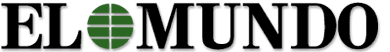A ninguno de los lectores de EL MUNDO debería sorprenderle lo sustancial de lo ocurrido ayer en la Audiencia Nacional. Ya advertimos el jueves que, cuando abría diligencias en las que incluía la falsificación del informe que unía a ETA y el 11-M, todo sugería que Garzón se estaba prestando a una operación orquestada por el Gobierno y la Fiscalía con el objetivo de criminalizar a los denunciantes y exonerar a los denunciados ante la opinión pública. En lo esencial esto es lo que ha sucedido, pero la realidad ha superado en malas artes y marrullería cualquiera de nuestras previsiones.
Con el auto de ayer, Garzón ha perpetrado uno de los montajes judiciales más lesivos al Estado de Derecho de las últimas décadas y tal vez lo más grave de todo desde el punto de vista meramente procesal es que lo ha hecho sin competencia y en contra del criterio de sus superiores, que determinaron el miércoles que debía ser la jurisdicción ordinaria y no él la que llevara el caso. En vez de dictar apresuradamente un auto de imputación, Garzón debería -como máximo- haber deducido testimonio y haberlo remitido a los Juzgados de Plaza de Castilla.
El juez ni siquiera ha cubierto las formas ciñéndose a investigar lo que le pedía el fiscal: determinar la «relevancia penal» de los informes y «sus efectos desde la perspectiva probatoria». Ha llegado al extremo de tender una trampa a los peritos aprovechando su declaración como testigos para escribir un prolijo auto de imputación vulnerando su derecho a un abogado y a callar o incluso mentir en su defensa. En román paladino, su conducta es la del tahúr que se saca un naipe falso de la manga. En términos jurídicos y a la luz de la jurisprudencia del Supremo, reúne muchos de los elementos indiciarios de la prevaricación.
Pero si es grave el envoltorio jurídico de la operación, lo es aún más el contenido del auto, cuyas conclusiones se basan en un puñado de contradicciones e incongruencias. Garzón basa su decisión de imputar a los peritos en que éstos volvieron a firmar en julio de 2006 el informe que sus superiores habían hecho desaparecer el 21 de marzo de 2005. El instructor da por buena la versión del firmante del informe falsificado, Francisco Ramírez, quien asegura que el documento inicial nunca se firmó. Del relato del auto se deduce sin embargo que los peritos le entregaron en mano a Ramírez las tres páginas del informe. En un entorno en el que se trabaja con ordenadores, sólo tendría sentido hacerlo si fuera para añadirle algo que no podían poner en pantalla, es decir, su firma. En todo caso, tampoco sería lo importante. En julio de este año, y advirtiendo que su documento había sido falseado, los peritos se limitaron a recuperar el informe para probar la manipulación y denunciarla a través de la línea jerárquica.
Garzón dinamita la lógica jurídica cuando califica el informe genuino como «documento interno no oficial» y acusa al mismo tiempo a los peritos de un delito de falsedad «en documento oficial». Es incomprensible además que no impute en cambio a Ramírez, que se atribuyó en el informe falso la autoría de unos análisis que nunca hizo. Por cierto, si como hasta ahora ha dicho Interior el documento de los peritos no era más que «un borrador», ¿por qué el auto habla del «informe 48-Q3-05 con fecha del 21 de marzo» y no del que retocó Ramírez el día 22? Cuando lo hace, Garzón está reconociendo que existía un informe con esa fecha y esa referencia, lo que confiere mayor gravedad al auto.
Más allá de estos entresijos, lo que se percibe es que entre el Gobierno, la Fiscalía y el juez se ha urdido una estrategia cuyo resultado es amedrentar a cualquiera que se sienta dispuesto a contribuir a averiguar lo que ocurrió en torno al 11-M. Vuelven los peores modos del pasado, pero hoy como ayer estamos seguros de que antes o después prevalecerán la verdad y la justicia.
|