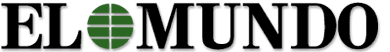Finales de los años 90. El alto ejecutivo de HSBC Sebastian Allers, con oficina en el Canary Wharf londinense y un vestidor lleno de corbatas de marca en su dúplex cercano a Knightsbridge, acaba de embarcar en un vuelo de Ryanair con destino a algún aeropuerto de segunda categoría en Italia. Le acompaña una mujer a la que ha tentado con una escapada a un hotel donde podrán beber bellinis con los móviles desconectados mientras ven pasar góndolas.
Aunque Ryanair ya ha comenzado su revolución contra los monopolios aéreos que en 2005 le ha procurado un volumen de 34 millones de pasajeros, el concepto low cost, o bajo coste todavía no se ha propagado a todos los ámbitos de la sociedad de masas ni ha sido diagnosticado por los observadores. Por eso, nada había preparado a Sebastian Allers para lo que sucedió: de pronto, una banda de hinchas barriales que viajan para ver jugar a su equipo de fútbol irrumpe vocinglera en la cabina del avión y arruina la atmósfera romántica con que la pareja ya empezaba a paladear la excursión.
Durante todos sus paseos por Venecia, Allers seguía encontrándose con ingleses del mismo estrato social, a los que reconoce porque son los que le cobran en la caja del supermercado, o le arreglan el coche, o le escancian la pinta en el pub, y de los que no sospechaba que pudieran desplazarse más allá de los límites inmediatos de su entorno.
El descubrimiento supone una decepción para quien fue a Venecia en parte a sentirse exclusivo, miembro de cierta elite ambulante que en invierno esquía en Berbier y en verano hace cabotaje por los enclaves lujosos del Mediterráneo y para la cual los viajes de placer eran el atributo de un sentido de clase. Años después de aquella escapada italiana, Sebastian Allers conserva una opinión arrogante de lo que, ahora sí, ya ha sido identificado como el fenómeno low cost: «Sólo sirve para que en todas partes haya cada vez más gente fea», dice.
En la Unión Europea, el reparto de la riqueza deja una franja del 15% de la población a la que se puede catalogar como pobre. Y que, por tanto, bastante tiene con satisfacer las necesidades de supervivencia como para plantearse invertir en ocio y consumo. Justo por encima de esta franja, pero desde luego muy por debajo de los 691 multimillonarios censados en 2004 (datos extraídos de El fin de la clase media, de Massimo Gaggi y Edoardo Narduzzi, editorial Lengua de Trapo), existe una ingente cantidad de individuos con ingresos nunca superiores a los 20.000 euros anuales. Son los denominados mileuristas, para los que el low cost equivale a lo que fue la invención del turismo de masas y de la prosperidad con electrodomésticos para las clases medias a partir de la década de los años 50.
Es decir, una obligación de compartir los escenarios y las herramientas del placer, una suerte de democratización del ocio, que no del lujo, que vacía de contenido toda pretensión elitista. Ahí es donde cobra todo su sentido la reflexión de Tom Wolfe sobre el proletariado oprimido y estabulado en un gueto, «expresión que sólo es usada ya por unos pocos viejos académicos marxistas con pelos en las orejas. Porque el electricista o el técnico de aire acondicionado lleva una vida que asombraría al Rey Sol. Pasa las vacaciones en Puerto Vallarta o Barbados con su tercera esposa, ataviado con una camisa hawaiana abierta hasta el ombligo, y pide agua con gas Quibel, puesto que la marca Perrier le parece demasiado vulgar».
La llegada del turista, como escribió Paul Bowles, acabó con la aureola romántica y singular que distinguía al viajero. De igual forma, la aparición del fenómeno low cost provoca una reacción en quienes aspiran a seguir distanciándose para diferenciarse como miembros exclusivos de la aristocracia del dinero: ese 1% que en países como los Estados Unidos acumula el 40% de la riqueza. Estos ricos, como si hubiera que proyectar algún mensaje identitario al exterior, no renuncian a recurrir a productos tan prestigiosos como Cartier, Ferrari o Bang&Olufsen.
Marcas inalterables por el bajo coste que todavía expresan sentido de clase y que fidelizan a quienes cuentan con mayor poder adquisitivo, de un modo que ni siquiera se plantea el usuario de lo barato, que por estar atento tan sólo al precio carece de sentido de pertenencia grupal y de lealtad a una marca.
A la menor parte de la población, a esa con mayor poder adquisitivo, no le importa gastarse el dinero al adquirir costosos teléfonos móviles personalizados por diseñadores de fama con los que no resisten la comparación proyectos globales y baratos tales como el Yoigo. Y, para dar al viaje una vuelta de tuerca elitista, eligen compañías como Gulfstream, o llegan a gastar fortunas en caprichos mecánicos con los que dar la vuelta al mundo -en el Globalflyer de Richard Branson, o en el globo Spirit of Freedom de Steve Fossett-, o directamente se alistan en expediciones de turismo espacial, acaso porque el cosmos sea uno de los últimos lugares adonde todavía se puede ir sin encontrarse con toda esa gente fea del low cost, que malogra una pretensión de exclusividad.
Cualquiera de nosotros, de los que jamás haremos turismo sideral, ha frecuentado como usuario en alguna ocasión las compañías que sustentan el fenómeno global del low cost. Hemos comprado ropa en Zara o en H&M o en los denominados outlets, establecimientos que venden prendas descatalogadas y de marca hasta un 70% más baratas.
Hemos volado con Ryanair, easyjet o Clickair, la aerolínea de bajo coste de Iberia con la que la compañía española entró en ese mercado para evitar ser devorada como Varig por Gol. O con Virgin, la compañía pionera que incluso vistió a sus auxiliares de vuelo de modo informal para convertir el bajo coste en estilo.
Hemos bajado música o películas en LimeWire o e-Mule, pagando por cada canción 60 céntimos, o no pagando. Hemos hablado gratis por teléfono gracias a Skype, cuyo software ya se han descargado 141 millones de usuarios potenciales distribuidos por todo el planeta. Hemos amueblado una casa entera, o redecorado una vida, en Ikea, el imperio sueco instalado en 44 países que en 2004 facturó 12.800 millones. Hemos dormido por veinte o treinta euros en hoteles Ibis o Accor cuyas habitaciones, ubicadas normalmente en las afueras de las ciudades y muy utilitarias y desnudas de servicios añadidos, habremos reservado sin pasar por una agencia en portales como lastminute.com.
Otras empresas menos universales permiten embarcarse en cruceros por el Mediterráneo por menos de 400 euros. O, como Pepecar, la compañía desde la cual Javier Hidalgo plantea toda una estrategia de irrupción en el bajo coste, alquilar coches por tres euros al día. O, como las zapatillas Marbury vendidas a 15 dólares (12 euros) por la empresa del jugador de la NBA (16 millones de euros en beneficios el año pasado), equiparnos para el deporte traicionando a las marcas de tan abrumadora presencia en la publicidad y en el intento de imponer un estilo de vida por el que hay que pagar mucho y que sólo deja como alternativa cierta noción de exclusión.
El advenimiento del low cost no se reduce por tanto a las compañías aéreas de bajo coste, donde el concepto fue alumbrado desde el embrión de Ryanair, sino que afecta a todas las propuestas de ocio, divertimento y consumo cultural de una clientela que exige que las empresas se amolden a ella y a sus posibilidades, y no al revés. Y que consigue imponer su criterio hasta el punto de que se ha desatado una verdadera lucha por capturar ese segmento que desbarata las hegemonías de los monopolios y hace, si cabe, que el mercado sea aún más libre y flexible, más penetrable.
Para explicar que los precios ínfimos resulten rentables, la visión crítica se referirá a los bajos costes de producción, que incluirían verdaderas ofensas a los derechos de los trabajadores y salarios de miseria. Pero, más allá de esto, el low cost no habría sido posible sin la evolución tecnológica y sin Internet, espacio en el que son abolidos los intermediarios, los distribuidores, y donde el cliente establece por tanto un vínculo directo con el servicio. Como, por otra parte, las empresas de bajo coste necesitan alcanzar una dimensión global en la que dar salida con premura a stocks masivos, resulta que el fenómeno del bajo coste está completando una suerte de uniformización que desintegra las fronteras y las particularidades culturales. Como su cauce natural es el empleado por la globalización, de alguna manera es como si hubiera traído lo que Bertrand Russell llamó la «estandarización universal».
La estética Ikea domina lo mismo en un hogar de Sevilla que en uno de Wisconsin. El café de Starbucks sabe exactamente igual allá donde lo pruebes. La misma camisa de Zara la lleva un estudiante de París y otro de Buenos Aires.
Las webs de intercambio de música ponen en contacto tendencias y a melómanos de lugares remotos que antes estaban condenados a no encontrarse jamás ni mezclar fluidos culturales. Y, por supuesto, el mundo se ha convertido en un lugar infinitamente más pequeño y transitable, menos exótico, a cuyo descubrimiento puede arrojarse por fin toda aquella gente que antes existía sofocada por los límites de lo cercano y más preocupada por la supervivencia que por el placer. Aunque sea fea, y no tenga conciencia de clase, ni acuda a la llamada de los tam-tams de la publicidad identitaria, e invada los espacios de los que se sintieron amos, con un bellini en la mano y viendo pasar las góndolas, de los oligarcas del dinero. Es el signo de los tiempos, es la generación low cost.
Para no verla, hay que marcharse a beber bellinis al espacio.