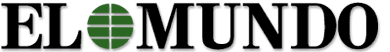¿Hay bandas juveniles violentas en su ciudad?
SI
Como casi todo lo que nos viene de EE UU, desde los pantalones vaqueros hasta las hamburguesas, desde las discotecas hasta la ceremonia de los Oscar (perdón, quise decir Goya), las bandas son el impuesto imitativo con el que la metrópoli paga su admiración al nuevo imperio. En EEUU, las bandas callejeras son un fenómeno antiguo, documentado al menos desde mediados del XIX, y cuyo estudio dio pie a que Herbert Asbury publicara, en 1927, Gangs of New York. Escrita con la fuerza de un gran reportaje, el libro de Asbury se sostiene mejor que la película de Martin Scorsese, lastrada por un Leonardo Di Caprio tan inverosímil en el arrabal neoyorquino como en las calderas del Titanic. Si, tal y como cuenta Asbery, los primeros pandilleros eran poco menos que asesinos o, en el mejor de los casos, delincuentes violentos, con el tiempo, en los 50 y en los 60, las bandas empezaron a teñirse tanto del descontento y la rabia inútil de una juventud desencantada como de los conflictos raciales que sacudían el país de parte a parte. Nicholas Ray, con Rebelde sin causa, y Leonard Bernstein, con West Side Story, son quizá los testimonios culturales más claros de las dos caras del fenómeno.
Por desgracia, la realidad no es tan bella como la muestran la película o el musical. Los pandilleros juveniles ni eran tan guapos como James Dean ni cantaban arias tan hermosas. En mi barrio, San Blas, las bandas aterrizaron en los 70, junto con las drogas, las jeringuillas y la pornografía que nos dieron en lugar de libertad. A falta todavía de estudios sociológicos serios, de novelas que profundicen más allá de los rancios tópicos de la transición y de películas que enseñen la otra cara de la movida, prefiero fiarme de mis recuerdos. Y en mis recuerdos, que se remontan a los tres días de vacaciones por la muerte de Franco (en cierto modo, todavía duran), las bandas estuvieron siempre ahí, investidas de un confuso pero poderoso sentimiento de rebeldía adolescente, una ira sin causa conocida y un odio contra todo y contra todos que disfrazaba un pánico cerval al aislamiento.
Los mismos instintos gregarios de protección, los mismos códigos importados de EEUU (melenas largas en los 70, cabezas rapadas y gorras viradas en el 2000) y las mismas divisas de destrucción, entre anárquicas y desesperadas, alientan a las bandas juveniles de hoy. La alarma ha saltado, y con razón, porque el elemento racista introduce otro factor de desequilibrio en la compleja etiología de estas manifestaciones. Que, dicho sea de paso, son cualquier cosa menos culturales (a no ser que admitamos que una puñalada también es arte). Pero ni siquiera el racismo es inédito: en mis tiempos, en San Blas, también había bandas de gitanos.
La violencia juvenil, como su propio nombre indica, es una enfermedad que se cura con la edad. Pero, mientras se les pasa el acné, esos rebaños de odio, esas jaurías de chavales que no encuentran su lugar en la pirámide social, seguirán ladrando, esgrimiendo la navaja y mostrando los dientes. El racismo casi siempre lleva un elemento clasista en su interior, tal vez porque los ricos no tienen raza sino linaje. Las bandas callejeras brotan en los barrios periféricos de las grandes ciudades, en los arrabales donde los alcaldes y los gobiernos jamás ponen el pie, en las circunvalaciones decoradas con frío y con chabolas. Alcorcón sólo ha sido un aviso, un síntoma de la fiebre que puede sobrevenir en una gran capital que ha arrinconado a sus parias transatlánticos, y que puede estallar en cualquier momento, como estallaron en París las barricadas y los fuegos primaverales.
David Torres es escritor. Su último libro publicado es
La sangre y el ámbar